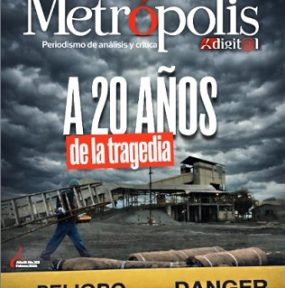Yo hablé con Hitler
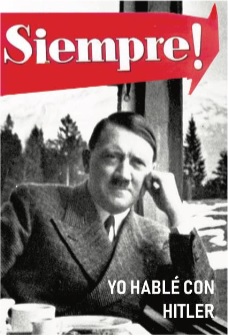
Jesús Vázquez Trujillo
El 1 de septiembre de 1939, las tropas del ejército nacional socialista alemán entraron a la ciudad de Varsovia, capital de Polonia, por lo cual, el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, envió al periodista José Pagés Llergo, director del semanario «Hoy» como corresponsal de guerra al frente europeo, para ofrecer una cobertura de la guerra al pueblo de México.
Además de solicitar el permiso de la embajada alemana en México para entrar a Polonia y seguir los pasos del Füherer Adolfo Hitler, hasta poder entrevistarlo y conocer de sus propios labios los motivos de la guerra en Europa.
El 15 de septiembre de 1939, José Pagés Llergo, llegó a una Varsovia ocupada por el nazismo. Finalmente, el 25 de septiembre don José Pagés Llergo, logró entrevistarse con Adolfo Hitler.
La cual transcribo en forma completa:
VARSOVIA, OCTUBRE DE 1939.- Varsovia yacía a nuestros pies, sepultada en el polvo de la historia; las tropas alemanas sellaban con el rechinar de sus botas el trágico destino de un pueblo. Hombres y mujeres, niños y ancianos -supervivientes del más espantoso drama que recuerdan los tiempos- paseaban, a nuestro lado, su dolor y su hambre. Sobre los escombros calcinados de la orgullosa capital polaca, rodeados de miseria, de llanto, de desesperación, yo hablé con el hombre más discutido que ha producido el mundo.
Con las manos cruzadas sobre el pecho; la vista fría, dramática, proyectada sobre los campos yertos de la vieja Varsovia, se erguía ante mí, magnífico, terrible, el amo de la Tercera Alemania.
Allá en la distancia, restos humanos se confunden en una visión macabra con fragmentos de bombas y pedazos de bestias. Campesinos y aristócratas; mujeres del pueblo y damas linajudas, hermanadas por el sufrimiento, arrastraban sus pies deshechos por la carretera de Lodz: sus rostros del color de la muerte; sus ojos impregnados de terror y de odio; sus cuerpos esqueléticos cubiertos por garras sanguinolentas: Cristos redivivos que retrocedieron la marcha del tiempo para desfilar, en moderno Vía Crucis, por la calle de La Amargura.
Hitler, a mi lado, asiste al desastre. Con la vista tendida al horizonte se queda ensimismado unos segundos. Sigue, atento, el rodar de las carretas que llevan a lo lejos su carga de dolor; restos de hogares; despojos de gentes. Su mirada se detiene perdida en el espacio; observa fijamente algo que no existe. En un gesto de amargura, de pesar, mueve la cabeza varias veces como si quisiera borrar de su cerebro aquella escena. El doctor Bomer, brazo derecho de Joseph Goebbels en el Ministerio de Propaganda, lo saca de su éxtasis; le advierte mi presencia.
Como el primer corresponsal de guerra que llegaba a Varsovia, el representante de Hoy había sido llamado ante el Führer. Hitler se abre paso dificultosamente entre un grupo de oficiales y aviadores. Los soldados lo siguen en silencio; los militares lo agobian con sus atenciones.
CÓMO ES HITLER
Más bajo que alto; más flaco que gordo; la cara cetrina; la cabeza ovalada; el pelo finísimo -que no es rubio, que no es negro, que no es rojo, que no es gris-peinado de hoja, delicadamente; la frente cuadrada surcada de profundas arrugas sobre las cuales cae, vertical, un mechón de pelos bien cultivado; la nariz triangular, perfecta, rectilínea, enrojecida por el frío; las cejas escasas, de color pardo; ojeras abultadas por largas noches de insomnio; el mentón triangular partido, Hitler es, en lo físico, un hombre más. Sólo sus bigotes pequeños que quieren darle un aspecto bravío, podrían ser -aparte de sus ojos- un tema de estudio para el psicólogo que quisiera analizar sus rasgos más salientes.
Ataviado majestuosamente con su capote de campaña, Hitler da cuatro pasos al frente y se para ante mí en seco. Sus ojos azules de color de acero se clavaron en los míos. Confieso que tuve que dominar mis nervios para aguantar aquella mirada terrible que sólo duró unos se segundos, pero que a mí me pareció una eternidad. Luego se llevó pausadamente la mano izquierda sobre la derecha y con calma, con parsimonia, fue zafando, uno a uno, los dedos de sus guantes grises que cubrían una mano blanca fina, delicada: manos de artista, manos de lirio que parecen dar la clave de la extraordinaria sensibilidad de este hombre que realizó en diez años lo que Napoleón y Julio César; lo que Carlos V y Bismarck no pudieron consumar en una vida.
Sus labios se contrajeron para exhibir unos dientes recios con filetes de oro; sus ojos se tornaron dulces al esbozar una sonrisa llena de bondad. Levantó la mano derecha a la altura de la oreja para saludarme a lo nazi y dejándola caer en un ademán rápido, estrechó la mía: ¿Llergo? ¿Pagés Llergo? He oído ese nombre antes…, exclamó.
Lo había oído, en efecto, en Munich y en Berstechsgaden; en Berlín y en Viena, unas cuantas semanas antes cuando lo había acosado a través de todo el territorio de Alemania en busca de una entrevista. ¡Si alguien me hubiese dicho que habría de verlo en Varsovia lo habría tomado entonces por loco!
ADMONICIÓN
Cuando se está frente a Hitler sólo se le ven los ojos. Con la vista habla; con la vista, grita, gime, acusa, castiga, se enternece. Jamás en mi vida he visto a un hombre que pueda, como él, expresar con una sola mirada todo el diapasón, toda la gama de los sentimientos y de las pasiones humanas. Si acaso, entre los dictadores modernos, sólo Calles supo, quizás, explotar con éxito el valor tremendo de los ojos.
Había conocido un Hitler fiero; un Hitler que se movía desde la tribuna de Reichstag con la fiereza de un tigre y la cautela de una pantera; había conocido en Danzig al Hitler sentimental; al hombre que lloraba y se enternecía como un niño recibiendo el tributo de amor y de cariño de ese pueblo alemán que él había libertado. Hoy iba a conocer a otro Hitler: al Hitler natural, al Hitler íntimo que no sabe de poses porque también es humano.
«Es interesante que un periodista mexicano observe de cerca esta difícil situación por la que atraviesa Europa…», me dice. Habla con tranquilidad al mismo tiempo que me barre de un vistazo rápido de cabeza a pies. Fue el único momento, a lo largo de sus breves declaraciones, que iba a dirigir sus ojos a los míos. En lo sucesivo, iba a hablar sin verme, con la vista extraviada; con la imaginación puesta, posiblemente, en aquel país lejano donde, como aquí, también se le quiere y también se le odia.
«Ya ve usted -me dice- a lo que conduce convertir ciudades en campos militares». Arruga los labios y levanta los hombros en un gesto de pesar, al mismo tiempo que traza un círculo con el dedo índice para señalar las ruinas de Varsovia que se tienden a uno y otro lado.
Luego se pasea nerviosamente frente al periodista, sacudiendo las manos con energía. Se para de pronto; se coloca la mano izquierda entre los botones de la chaqueta y en voz alta, como si le dirigiera la palabra a una asamblea, exclama: «¡Varsovia no era una ciudad que pudiera defenderse! ¡Creyeron que podrían hacer aquí una cosa parecida al Alcázar de Toledo!». Hace una pausa y agrega: «¡Aquí debían de estar aquellos estadistas provocadores de guerras para contemplar el fruto de su obra…!
EL AMO
Las tropas se agolpan a su lado. En los ojos de estos hombres, cuyo mayor orgullo sería morir por su Führer, brilla una mística extraña. Lo contemplan extasiados, con respeto, con veneración. En medio de ellos, Hitler, arrogante, con aires de príncipe, con desplantes de conquistador, es una estatua de carne, es una figura viviente de la vieja mitología germana.
Una sonrisa suya haría dichosos a cualesquiera de sus hombres. Una mirada de reproche sería motivo suficiente para justificar un suicidio.
¿Quién es Hitler? Envuelto en la bruma de las leyendas nórdicas, su figura material surge al mundo confusa en sus perfiles. Con la fuerza de una catapulta saltó a la historia para escribir, con fe de iluminado, una de las páginas más sorprendentes que registra el siglo.
Odiado por unos, adorado por otros; discutido por todos, su recia personalidad que electriza a un imperio de noventa millones de habitantes rebasa las fronteras de Europa y se proyecta -coloso de su tiempo- sobre el mapa del mundo. Para Alemania es un enviado de La Providencia; para sus enemigos, es un amargado que arrastra al globo al cataclismo; para los escépticos, es un genio, posiblemente un superhombre; quizá un loco…
La realidad nadie la sabe. Rodeado por la aureola misteriosa de los ídolos, sólo trascienden sus actos y sus pensamientos. Su figura material se oculta, con sus virtudes y con sus flaquezas, entre el torbellino de las grandes pasiones. Es el amo de la Tercera Alemania.
Desde el Castillo de Berstechsgaden –águila que no sabe de placeres mundanos– rige con dulzura de apóstol y fiereza de agitador a media Europa.
Su solo pensamiento conmueve a cuatro continentes; su simple deseo es orden que un pueblo, a los pies del ídolo, ejecuta inspirado por la chispa divina.
Desde las sierras nevadas de los Alpes Bávaros hasta las candentes arenas del mar Báltico; desde las selvas tupidas del Rhin legendario hasta las frías estepas de las fronteras de Prusia la raza más orgullosa ha visto el planeta doblar la cerviz ante él. Tiene la visión de Bismarck; la energía de Federico. En él encarna toda la grandeza de un pueblo al que el mundo no pudo sojuzgar.
Jamás un hombre ha podido identificarse tanto a un pueblo; jamás un pueblo ha podido identificarse tanto a un hombre. Bonaparte no fue Francia; César tampoco fue Roma; Carlos V no fue síntesis de España. ¡Hitler sí es Alemania y Alemania es Hitler!
¿Qué de extraño tiene? Si los hombres no pueden apartarse de su obra, Hitler, arquitecto de una Alemania magnífica y modelador espiritual de un pueblo, tiene que haber impreso su propia personalidad en gentes y cosas. Ante el pueblo que lo aclama con delirio, Hitler deja de ser el hombre que es y se convierte, fantástico, en la Alemania misma hecha carne y sangre en su persona.
Yo lo acabo de ver, sencillo e imponente, en una tribuna levantada sobre el bulevar Pilsudski, revistando a siete divisiones victoriosas. Desde allí, con la sola expresión de sus ojos, ha dado a cada soldado la mejor recompensa a que pueda aspirar un germano: una mirada de gratitud del Führer que es, también, una mirada de gratitud de Alemania. Él, veterano de la guerra; soldado salido de las filas; obrero que atravesó las más bajas capas sociales, comprende el valor decisivo de los gestos.
FRÍO, CALCULADOR…
Ver a Hitler es cosa muy sencilla. Hablarle, es cosa que el alemán no concibe.
Por ello, cuando el periodista ha ido buscando la tutela de grandes personajes, sólo ha encontrado por respuesta una sonrisa burlona: ¿Hablarle al Führer. Y sus ojos se abren desmesuradamente como si estuviese pidiendo lo imposible.
Ante un grupo de oficiales -la flor y nata del ejército germano allí presente- causa estupor que un periodista interrogue al Führer. Semanas antes, a través del Ministerio de Propaganda, el corresponsal de Hoy le había sometido un cuestionario: «El Führer no puede contestar estas preguntas…», me dijo.
Hube de modificarlo tres veces; eliminar preguntas, corregir otras; formular, en fin, un nuevo interrogatorio. La respuesta fue la misma: «El Führer no puede contestarle esto tampoco…».
Hoy, ante este Hitler sencillo, comunicativo, con un humor excepcional al decir de sus íntimos, he intentado hacerle hablar.
Le explico la actitud asumida por la América española; le hablo sobre la política de los Estados Unidos en el cónclave de Panamá; señalo la actitud vacilante de Italia; la decisión de Franco de permanecer neutral…
Hitler escucha, con las manos entrelazadas por la espalda; los surcos de su frente se hacen más profundos; con la boca herméticamente cerrada parece apretar con fuerza los dientes.
Por un momento parece que va a estallar en respuestas. Pero el hombre frío, calculador, se revela luego. Los oficiales acuden a su lado, me estrecha la mano y se retira en seguida, sin decir una palabra, sin hacer un gesto.
Los motores de su avión roncan un momento sobre el aeropuerto de Varsovia.
El aparato se levanta airoso; sangra los aires y enfila en dirección a Berlín mientras abajo, cincuenta mil soldados enloquecen al grito frenético de «¡Heil!».
¿Cuál será el destino de este hombre que de simple obrero se convirtió en amo del más poderoso pueblo del mundo? Nadie sabe. Nadie puede señalar cuál es la tumba de los vientos…
Al mes siguiente, en octubre, el semanario “Hoy”, publicó la entrevista sostenida entre José Pagés Llergo y Adolfo Hiler, el pasado 25 de septiembre.
Posteriormente, el texto de la entrevista fue publicado en el número 1932 de la revista “Siempre”, el 4 de julio de 1990.