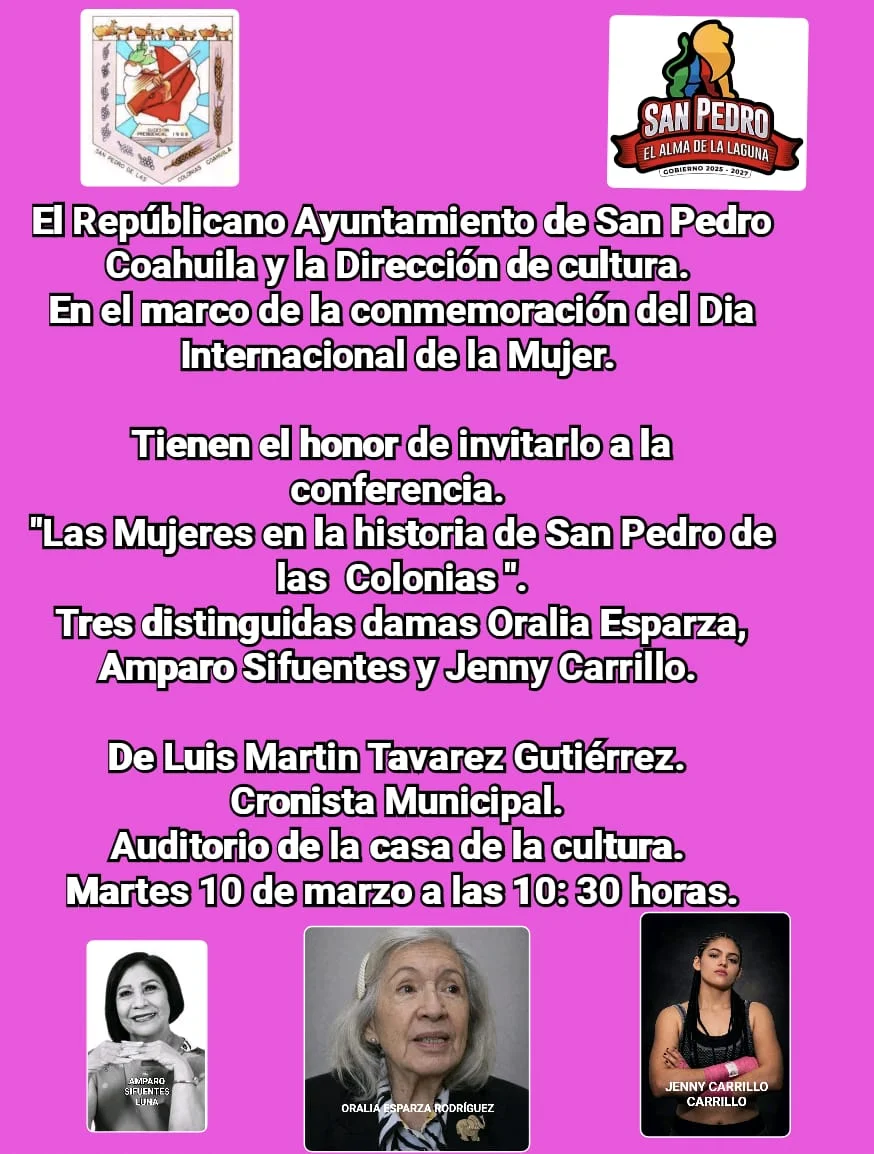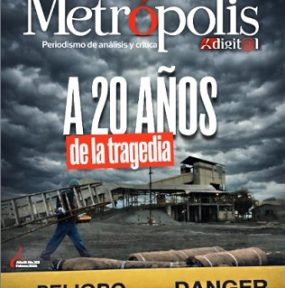Daniella Giacomán
Creí que la columna anterior sería la última del año. Lo había decidido así, quizá por la profunda carga emocional que traía. Sin embargo, esta Navidad ocurrió algo aparentemente pequeño que terminó por incomodarme lo suficiente como para escribir una más.
Esta Navidad pasó algo que no fue casual ni anecdótico: muchas personas decidieron no mandar mensajes de felicitación. No por enojo ni por falta de afecto, sino por cansancio. Siempre eran las mismas personas las que escribían primero y la reciprocidad se volvió rara. Así que, por primera vez, optaron por el silencio.
Yo misma lo hice. Días antes escribí en X (donde no me leen tanto, ja) que no había felicitado a algunas personas por esa razón. Me sentía orgullosa de no insistir, de no volver a ser quien inicia, de cuidar mi energía. En ese momento, la decisión se sentía justa y casi liberadora.
Pero conforme pasaron los días, algo empezó a incomodarme.
En algunos casos, el mensaje llegó del otro lado. En otros, no llegó nada. Y ese vacío, más que confirmar que había hecho lo correcto, me obligó a pensar si ese silencio —tan celebrado hoy como acto de amor propio— no estaba diciendo algo más profundo sobre cómo estamos aprendiendo a vincularnos.
Pareciera que hoy puede más un mensaje no contestado que una vida de acompañamiento.
El sistema —económico, cultural y tecnológico— lleva tiempo empujándonos hacia el individualismo. Nos repite que es mejor estar solos, que primero va la paz personal, que no hay que insistir, que quien no responde no merece espacio en nuestra vida. Ese discurso, que a veces protege, también debilita, porque convierte el vínculo en una transacción y el retiro en una virtud.
Antes, la comunidad amortiguaba las ausencias. Hoy, la lógica de la inmediatez impone nuevas reglas: si no hay respuesta rápida, no hay vínculo. Así, un silencio pesa más que una historia compartida y la paciencia social —esa que sostiene a cualquier colectivo— se va erosionando.
La contradicción es evidente. Nos espantamos frente a una noticia trágica en redes sociales, reaccionamos como comunidad ante una indignación colectiva, pero no siempre somos capaces de ir a saludar al vecino. Hay comunidad cuando el algoritmo nos convoca, pero no cuando el vínculo exige tiempo, tolerancia o incomodidad.
Primero fue la fragmentación de la familia como núcleo común; ahora, el aislamiento emocional se presenta como virtud. Se nos educa para cortar antes que para hablar, para protegernos antes que para sostener. La autosuficiencia se celebra, aunque deje a las personas más solas.
Conviene decirlo con claridad: no se trata de romantizar vínculos que duelen ni de exigir presencia a toda costa. Hay relaciones que deben cortarse, especialmente aquellas que solo sostenemos de un solo lado.
Lo que sí vale la pena pensar es si este aprendizaje del aislamiento no es espontáneo, sino funcional a un sistema que prefiere individuos separados, gestionables y autosuficientes antes que comunidades que se cuidan incluso cuando fallan.
Tal vez por eso cambié de opinión. No porque siempre haya que sostener, sino porque retirarse sin pensar también puede ser una forma de renuncia a decidir con conciencia.