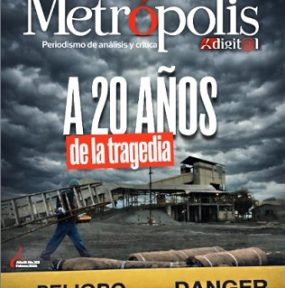Francisco Treviño Aguirre
Bonos de carbono: entre la brújula del mercado y el dilema de la integridad
Los bonos de carbono nacieron con una idea sencilla: si contaminar tiene un costo real para el planeta, entonces debe tener un precio claro para quienes emiten. Un bono equivale al derecho de liberar a la atmósfera una tonelada de dióxido de carbono o su equivalente en otros gases de efecto invernadero. Esa “tonelada con etiqueta” puede comprarse, venderse y usarse para compensar emisiones. En teoría, quien contamina paga; en la práctica, quien reduce antes y mejor puede vender sus excedentes. Es el lenguaje del mercado aplicado a un problema ambiental que no admite excusas.
Aunque suene técnico, el mecanismo puede explicarse sin enredos. El regulador, por lo general, el gobierno, fija un límite total de emisiones permitido para cierto conjunto de empresas o sectores. Ese límite baja con el tiempo. A cada actor se le asignan permisos o los compra en subastas. Si una empresa innova, ahorra energía, cambia de combustibles o reforesta, puede quedar por debajo de su cuota y vender el “sobrante” como bonos. Si otra no logra reducir a tiempo, debe comprar esos bonos para cumplir. Así, el precio del carbono incentiva a invertir en soluciones: eficiencia energética, energías renovables, manejo de suelos, forestación y tecnologías de captura. No es un castigo, es una señal económica para mover capital hacia lo que sí reduce emisiones.
Existen dos grandes tipos de mercados. Los de cumplimiento, con reglas obligatorias y auditoría, y los voluntarios, en los que empresas, ciudades, universidades o incluso personas compran créditos para compensar una parte de su huella. En los primeros, los permisos están sujetos a topes y a verificación estricta; en los segundos, la flexibilidad ha permitido innovar rápido, pero también ha abierto dudas cuando la calidad del bono no está bien demostrada. ¿La reducción ocurrió gracias al proyecto? ¿Se mide con rigor? ¿Es permanente o podría revertirse? ¿Se cuenta dos veces la misma reducción? Estas preguntas no son detalles: son la frontera entre la confianza y el escepticismo.
Para que un bono sea serio, hay un procedimiento que no se puede saltar. Primero se define una línea base: cuánto se habría emitido si el proyecto no existiera. Luego, se mide lo que realmente se emite con el proyecto. La diferencia, si es positiva, es la reducción. A esto se añaden tres candados: adicionalidad (que la reducción no hubiera ocurrido sin los ingresos del bono), permanencia (que el beneficio no se pierda con rapidez) y ausencia de doble conteo (que nadie más reclame esa misma reducción). Finalmente, una entidad independiente valida el diseño y otra verifica los resultados. Cada crédito nace de números comparables y de evidencia que se pueda revisar. Sin eso, el mercado pierde significado.
El origen político de este sistema se remonta a acuerdos como el Protocolo de Kioto y, más recientemente, al Acuerdo de París y los compromisos climáticos nacionales. No se trata de “buenas intenciones”, sino de una arquitectura global que pide a los países fijar metas y crear instrumentos para cumplirlas. En muchos lugares ya funciona: la Unión Europea opera el sistema más grande del mundo; Estados y provincias en Estados Unidos y Canadá han probado esquemas regionales; y en América Latina hay marcos legales que avanzan en la dirección correcta. México, por ejemplo, ha probado un sistema piloto y cuenta con bases legales para que el precio al carbono ayude a cumplir sus metas. No es un camino simple, pero hay una brújula clara: reglas sólidas, precios que reflejen el daño y transparencia total.
¿Qué hacer entonces, en concreto? Para empresas, la ruta empieza adentro: medir la huella con rigor, fijar metas basadas en ciencia y reducir en casa lo que sea posible técnica y financieramente. Solo después, y para la parte residual, comprar créditos de alta integridad, con documentación pública, metodologías sólidas y riesgos de reversión gestionados. Además, conviene publicar una política clara: qué porcentaje de la huella se compensa, con qué criterios y durante cuánto tiempo. Para gobiernos, la tarea es doble: reglas estables y ambiciosas, techos que bajen a ritmo creíble, y capacidades robustas de medición, reporte y verificación, apoyadas en tecnología. El dinero recaudado debe regresar a la transición: electrificación, transporte limpio, rehabilitación de ecosistemas, innovación industrial. No hay mejor defensa del sistema que mostrar resultados visibles.
Hoy por hoy es importante mencionar que lo que no se mide no se gestiona, y lo que no tiene precio no se prioriza. Ponerle precio al carbono es ordenar la casa: define incentivos, acelera la innovación y alinea agendas públicas y privadas. Si las reglas son firmes y la verificación es seria, los bonos de carbono serán el puente entre el objetivo climático y el flujo de capital que necesitamos. Si permitimos relajarlos, se convierten en coartada. La disyuntiva está sobre la mesa. Elegir bien no es una cuestión ideológica: es, sobre todo, una decisión de gobernanza, de datos y de responsabilidad con las generaciones que vienen.
X:@pacotrevinoag