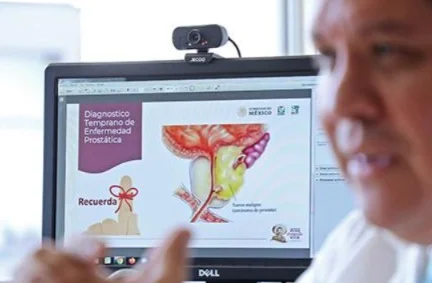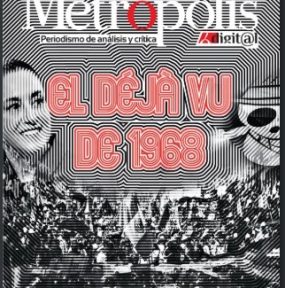Enrique Martínez y Morales
Recuerdo que de niño nada me emocionaba tanto como la posibilidad de, algún día, encontrar la isla donde el pirata Barba Roja escondió sus cofres de oro. Desde aquellos tiempos y hasta la fecha, Hollywood se ha encargado de irrigar nuestra fértil imaginación lanzando decenas de películas relacionadas con búsquedas de tesoros o persecuciones de objetos legendarios, como el arca de la Alianza o el Santo Grial.
Una vez, unos amigos y yo, estuvimos varios días escarbando en un rancho siguiendo las instrucciones de un supuesto vidente que aseguraba ahí habían enterrado el tesoro perteneciente a algún rico hacendado quien, en tiempos de la Revolución, lo escondió de los guerrilleros que arrasaban con todo a su paso. Murió en una escaramuza sin haber compartido con nadie la ubicación. Por supuesto que lo único que encontramos en esa ocasión fue pasar frío en las noches y una divertida de antología.
Esa obsesión de la mayoría por querer encontrar un tesoro sin duda tiene parte de su origen en la emoción por la aventura, el gusto por la sorpresa y la atracción por lo desconocido que todos cargamos en nuestro ADN. Pero también tiene que ver con la idea utópica de poder disfrutar de los placeres de la vida sin tener que sacrificarnos por ello. El poder vivir con holgura sin la necesidad de trabajar es algo que atrae a muchos.
Hace algunos días conocí a un matrimonio que, literalmente, encontró un tesoro. La historia se remonta a hace más de cuatro décadas, cuando la pareja aún no se casaba. Vivían en un ejido en la Laguna. No recuerdan bien las razones, pero un cargamento de llantas usadas llegó al patio de él, quizá las compró su padre para utilizarlas como combustible o como materia prima para algún proyecto que se quedó trunco.
Ahí permaneció muchos años, utilizándose poco a poco según la demanda lo requería. Hasta que un día le solicitaron con urgencia una refacción de ciertas medidas. La encontró en el fondo del lote. Notó que la llanta tenía un doble fondo y al quitarlo descubrió varios fajos de dólares escondidos. Era una pequeña fortuna.
El júbilo que sintieron era indescriptible. Siguieron días muy felices hasta que comenzaron a llegar los familiares a solicitar su tajada correspondiente, disfrazada de préstamo, esos que nunca se devuelven. Esto, sumado al gasto desmedido en banalidades de la pareja, agotaron en pocos años el patrimonio descubierto. Desde entonces la familia vive con la misma estrechez que antes de descubrir el tesoro.
Como dice Catón, solo hay un lugar en el que el éxito precede al trabajo, y ese lugar es en el diccionario. Lo que fácil llega, fácil vuela. La verdadera riqueza está en la capacidad de producirla y no en un golpe de suerte. La mayor parte de quienes le pegan al gordo de la lotería viven una experiencia similar a la de la pareja lagunera.
No hay nada de malo el que compremos un boleto de lotería o mantengamos la esperanza de encontrar un cofre con monedas de oro, siempre y cuando estemos conscientes que, aunque lo obtengamos, eso no nos dará riqueza y mucho menos felicidad. Buscamos el tesoro escondido en todas partes menos donde deberíamos: dentro de nosotros mismos.