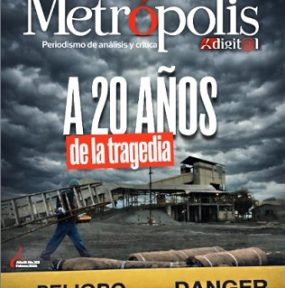La muerte y el cine mexicano. Texto dedicado a un actor fundamental de nuestro cine: el querido, Ignacio López Tarso.
(Escrito leído para: «El Día de la Academia», en la «Cineteca Nacional»; coordinación del cineasta Juan Antonio de la Riva)
Raúl Adalid Sainz
Campanas que tañen en los campanarios de Taxco. Leyenda explicativa del sincretismo de cultura de muerte. Las copas inversas parecen brindar, se fusionan en música de Raúl Lavista bañando los créditos en pantalla.
Todo es una coreografía de calacas bailando, de muertes en dulce azúcar. Una sinfonía que da prólogo a “Macario”.
Así inicia la película. Es un caleidoscopio de pueblo, pródiga en atmósferas, ámbitos, vestuario, sonido, en montaje, con una protagonista agónica: la muerte.
Primera secuencia de López Tarso que empezará a bordar en sarape de Macario, talando el atlante de pino que caerá, él sonreirá cansado iniciando su aventura.
Pina Pellicer, esa enigmática mujer de Macario, enciende la vela, es la ofrenda de los pobres, es su agradecimiento digno; «nosotros no presumimos, esto tenemos, esto comen nuestros difuntos”. Así dice a su hija en esa choza del desamparo de cinco hijos con hambre.
Macario llega del bosque con ofrendas de juguete a sus chilpayates. Después a comer. La mesa en la tierra; frijoles en olla de barro y tortilla en petate. El hambre de todos es histórica. La cámara se posa en la mirada de López Tarso “Macario”, viendo la olla cómo se vacía. Deja su plato y tortilla dura a los niños.
Así Gavaldón te adentra en la historia, en los personajes, en el tema. Mientras tanto Lavista remarca en acentos musicales de flauta y trombón.
La cámara de Figueroa cuenta la acción en detalles, en claro-oscuros que delatan el dolor, el sueño robado, el hambre injusta producto de violación al indio.
Gavaldón se sirve de la ofrenda de finados para plasmar diferencias: el pobre vive su compañía con los muertos en el campo, junto a un árbol seco, pelón, con el horizonte agreste de testigo, con velas y calacas. En la casa rica, los muertos convidados celebrarán en lujo de alfombras y con harta, harta comida.
Macario camina la leña en la superficie minera de enjambre de piedras, en bajadas y subidas, el esfuerzo se ve en su cuello y en sus piernas. Gavaldón da verosimilitud de cotidianeidad de oficio a su protagonista. Mientras tanto el sonido de mercado es una fiesta.
Macario es como el héroe griego que oye su oráculo. El hacedor de velas le señala el destino. Como un coro de dioses sentenciales: “En esta vida todos nacemos para morirnos y qué ganamos aquí, algunos gustos y a veces ni eso, muchos trabajos, muchas penas, cuando nacemos ya traemos nuestra muerte escondida en el hígado, o en el estómago o acá en el corazón, que algún día va a pararse. También puede estar afuera sentada en algún árbol, que todavía no crece, pero que te va a caer encima cuando seas viejo”.
Este eco persigue a Macario como voz de calaca. Y ese camino no satisfecho, esa tristeza dolida, esa hambre de guajolote lo lleva al miedo, a ser un ser sin la esperanza cumplida.
Acto seguido soñará su danza de la muerte, siendo “Macario” su propio titiritero sonriente y atribulado; ante calacas burlonas que tragan guajolote. “No se lo acaben”, grita sobresaltado en la noche de su angustia.
El guion es todo un mapa de imágenes, un pulsar del habla del campo. Carballido en su buen quehacer de dialoguista demostrado en el teatro, lo traslada con acierto y verosimilitud a la cinematografía. Gran aliado de Gavaldón para esta adaptación de novela de Traven.
La mujer, su presencia, destaca en una actriz maravillosa, misteriosa, inquietante: Pina Pellicer. Una intérprete que actúa con los ojos, que deja transparentar sutilmente en ellos los pensamientos y las emociones. Ella es la mujer de Macario. Acciona, es vital, su robo y escondite de guajolote es detallado, celoso en precauciones, secrecial e incógnito el cocimiento y sazón. Ama a Macario. Entiende su sueño, su deseo. También ha querido algo para ella sola, para no darle a nadie. Regala a Macario el deseo soñado.
A partir de aquí la aventura de Macario comienza en el bosque. Escoge el lugar para comer a gusto el guajolote. Los tres encuentros, esos personajes no invitados al festín, son un tridente fantástico de cuento. El diablo en fuerza de pantalla de José Gálvez, es macho, hacendado, fársico en eco musical de Lavista. Dios es un indio angélico, la imagen divina que el indígena hizo de sí mismo para simbolizarse, para creer el cristianismo impuesto.
Y la muerte. Ese es renglón aparte. Ese encuentro es una joya. Una perla del mejor sueño en nuestra cinematografía. “Me has convidado, me has dado tu compañía y hasta me has hecho reír un poco”. La muerte y Macario departen guajolote. En Bergman, la muerte juega ajedrez con Max Von Sidow. Al final de cuentas en las dos cintas, la suerte y el destino estarán en juego.
Es en Macario donde encontramos el arquetipo de la muerte. La presencia y talento de Enrique Lucero es y será inolvidable. Se divierte, juega con su papel, lo despoja de solemnidad.
El destino gira la rueda de la fortuna de Macario. Todo cambia, viene el reconocimiento, la fama, la riqueza; pero también la inquina, la envidia, el amor ajeno por la suerte brillante del que ahora es curandero.
Siglo dieciocho de represión oscura y negra de inquisición. La inocencia de Macario sucumbe; sus guajolotes mueren torcidos por el cuello. Su final está cantado. Las grutas de Cacahuamilpa con su morador la muerte le dicen que la suerte está echada. Su cabo de vela está a punto de extinguirse. Macario huirá. ¿De quién? De sí mismo quizá.
La secuencia final es de una belleza inconmensurable. La búsqueda de Macario al no regresar a casa después de llevarse el guajolote revelará el misterio. Pina Pellicer se lleva su “Ariel”, sin ceremonia, en Palacio de Bellas Artes. Al encontrar a Macario dice al cuerpo inerte: “Estabas como un niño con tu capricho. Me alegra tanto haberte podido dar ese gusto. La vida no fue fácil, pero fue bueno vivirla juntos”. La cámara va a los ojos de Pina y enseguida vemos un guajolote a la mitad sin ser tocado y al lado unos huesos de la otra mitad. Pina concluye: “Ni siquiera se pudo terminar el guajolote”. ¿Todo fue un sueño? ¿Una burla de la muerte? O quizá del cine, que juega con el espectador como mago o Dios que teje vida.
1960, no hubo premiación de “Ariel”. Seguramente “Macario”, hubiera barrido con las estatuillas. López Tarso ganaría su primer “Ariel”. Pina Pellicer su único espíritu libre. Raúl Lavista, sin duda, por su gran banda sonora. La edición de enlaces precisos de Gloria Shoemann. La fotografía de plasticidad y contenido de Figueroa. Don Emilio Carballido y Gavaldón por mejor guion adaptado. Enrique Lucero en actorazo por su gran retrato alegórico; quizá el chihuahuense Mario Alberto Rodríguez, en su don Ramiro, tan lleno de comicidad en tono de Moliere. Mejor director al llamado “ogro” Gavaldón, por esa precisión de montaje, dirección de actores, y en el llevar de guion al mundo de la imagen.
Y Macario, Macario por supuesto habría sido la mejor película. Sin embargo, Macario, ha volado a la perdurabilidad. Emprendió el viaje hace mucho tiempo, como ese “Ariel” de plata portentoso que se impulsa sobre la cabeza de esa águila serena y sabia, esa águila que es el corazón de nuestro cine, de nuestro Macario.
MÉXICO, DF. A 29 DE ENERO 2014.
Raúl Adalid Sainz, en algún lugar de México Tenochtitlan