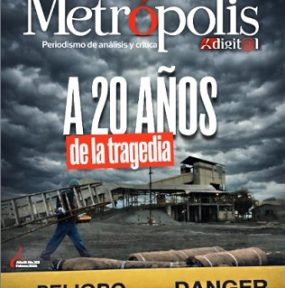Volver a Chiapas
Daniella Giacomán
Cuando tenía 22 años conocí la belleza de las montañas del sureste mexicano, los hermosos cielos nocturnos estrellados, el aroma de un buen café y pláticas interminables que jamás volvieron.
En verano del 2001, emprendí uno de los viajes que han sido parteaguas en mi vida: conocer las comunidades zapatistas y un pedacito de Chiapas, de un mundo que desde aquí no se ve, ni se conoce.
Celina, amiga de la universidad, me propuso que nos sumáramos al recorrido que hacía «El Camioncito Escolar por la Paz en Chiapas» desde Estados Unidos hasta la tierra que vio nacer a Jaime Sabines.
Era un colectivo de jóvenes norteamericanos y de otros países que llevaba material para habilitar escuelas en comunidades autónomas que habían sido invadidas o saqueadas por el Ejército Mexicano.
Había leído un poco sobre el tema, me parecía -en ese momento- fascinante la historia del subcomandante Marcos y sobre todo quería conocer lo que pensaban los pobladores del lugar. Una cosa es lo que se lee, otra la que se vive.
Visitamos tres comunidades: Oventic, La Realidad y Guadalupe Tepeyac. Dormimos dentro de un auditorio, en una cancha deportiva y en una escuela.
Tomamos café de olla recién hecho durante la mañana y noche. Un grupo de mujeres se levantaba muy temprano, caminaban un buen trecho y llegaban hasta donde estábamos para hacer tortillas de maíz. También comimos tamales en hojas de plátano.
El viaje era para ayudarles, pero ellos nos bendijeron con su presencia, su amabilidad y enseñanzas.
No había teléfonos celulares, no había redes sociales, televisión y a veces ni luz. Todo eso nos hizo agradecer los privilegios que tenemos, las bendiciones recibidas y no estar huyendo como tantas familias lo hacían en aquel entonces.
Convivimos con ellos, conocimos cómo funcionaban las cooperativas zapatistas, cómo era su vida, cómo luchaban para defender la exigencia: para todos todo, para nosotros nada.
Meses atrás había estado leyendo el libro «Esos hombres: nuestros hermanos» de Danielle Mitterrand. Así que tenía la ilusión de ver al Subcomandante, pero no tuvimos suerte.
Se dijo que más noche, cuando dormíamos, se escuchó la llegada de varias personas en caballos, entre ellos Marcos. Nunca lo vimos.
Ese viaje me marcó: mis ojos se llenaron de paisajes como la selva y las montañas, cielos estrellados y mi corazón latió más fuerte con tantas personas que conocí y que desearía volver a ver.
Ya no recuerdo tanto, pero en una de las comunidades, presentamos un «número artístico» con el tema «El moño colorado», ya que nos habíamos dado cuenta les gustaba mucho.
Las compañeras viajeras mexicanas pusimos el ejemplo e hicimos bailar a las de San Diego u otros lugares de Estados Unidos. Salieron buenas pa’l bailongo.
De regreso en Torreón tardé unos meses en acoplarme a mi vida de antes. Fue difícil retomar la rutina: la casa, la escuela y más, porque estaba por cursar el último año de la carrera de comunicación. Rosy, una de las amistades que hice en este viaje, ya había ido en dos ocasiones y sin que me lo dijera, sabía que anhelaba regresar igual que yo.
Volví.
Este miércoles presento el libro «El milagro y la sonrisa» en la Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas 2023 en Chiapas, en el sureste mexicano, en la última frontera.